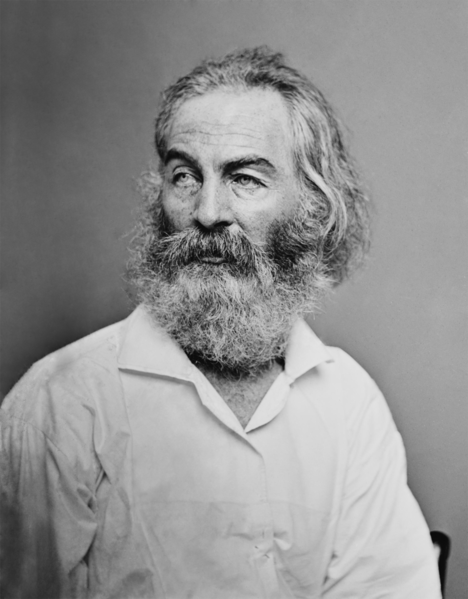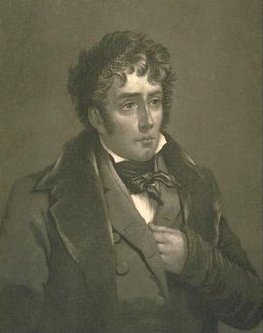No podía haber encontrado el gran escritor libanés Amin Maalouf mejor título para su última obra, “Los desorientados”. Este título expresa a la perfección el sentimiento general en estos convulsos momentos de profunda crisis multidimensional. La sensación de desorientación es característica de las épocas de decadencia de los ideales. En nuestro tiempo, las fuerzas que enfrentan a la decadencia de la cultura han sido debilitadas; debilitadas por la muerte y la deserción, por la depresión psicológica y la crisis económica. Formamos parte de un mundo enfermo, similar al descrito por Thomas Mann en su obra “La Montaña mágica”. Su protagonista, el joven Hans Castorp, -un niño mimado por la vida, en opinión del narrador de la novela-, adquiere la enfermedad por el hecho mismo de tomar preocupaciones contra ella. Sin embargo, después de una larga temporada en su voluntario retiro en el sanatorio de Berghof, siente el irrefrenable deseo de hallarse sólo con sus pensamientos y decide adquirir unos esquís para entrar en contacto más libre con las montañas cubiertas por la nieve. Un paisaje que, estaba convencido Hans Castorp, “era la decoración más conveniente para madurar los complejos de sus pensamientos, que era aquél un lugar indicado para alguien que, sin saber mucho de él, se hallaba agobiado por la carga de gobernar pensamientos que concernían al Estado y a la posición del Homo Dei”.
Atraído por la soledad de la montaña, Hans Castorp perdió el sentido de la orientación y se vio de manera repentina atrapado en una fuerte tormenta de nieve. A pesar de todo, avanzaba haciendo frente a la tormenta. Pronto le sobrevino el deseo y la tentación de tumbarse y de reposar. Se decía “que era como cuando durante una tempestad de arena en el desierto los árabes se tienden boca abajo y se envuelven la cabeza con el albornoz”. Pero Hans Castorp se comportó valientemente y resistió a la tentación de dejarse llevar. Para su desesperación, y tras una agotadora ascensión contra el viento, llegó a una construcción que no supo en principio identificar, pero que al final se trataba del refugio de piedra del que había partido. Al igual que su pensamiento, y el de muchos de nosotros en este periodo de desorientación, “daba vueltas, se imaginaba avanzar y describía en realidad vastos y estúpidos círculos que conducían de nuevo al punto de partida como la engañadora órbita del año”.
Presa del cansancio y el abatimiento, el protagonista de “La Montaña Mágica”, se apoyó contra la pared exterior más protegida del refugio y allí cayó en un profundo sueño. Su imaginación le transportó a un hermoso parque, habitado por seres llenos de salud, inteligentes y felices. Pero, de pronto, miró hacía atrás y descubrió que el refugio sobre el que reposa su espalda era en verdad un templo en cuyo interior dos mujeres descuartizaban a un niño. La visión de esta horrible escena le hizo recobrar la conciencia. Al hacerlo experimentó una sensación de extraordinaria lucidez: “He aprendido mucho entre esas gentes de aquí arriba, he subido muy alto por encima del país llano, hasta el punto de haber perdido casi el aliento; pero desde la base de mi columna disfruto de una vista que no me parecía mala…He soñado sobre el estado del hombre y su cortés comunidad, inteligente y respetuosa, detrás de la cual se desarrolla en el templo la espantosa escena sangrienta….
La parábola que nos ha legado Thomas Mann no podía ser más bella y perfecta. Un hombre, miembro de una sociedad enferma como la nuestra, siente un fuerte deseo de adentrarse en los procelosos caminos del pensamiento. Cuanto más se acerca a la cima, una tormenta le impide avanzar. Se pierde, siente el deseo de dejarse arrastrar, de meter la cabeza bajo la tierra como un avestruz, vuelve al mismo punto de partida con la frustración que ello conlleva. Y sin embargo, el esfuerzo ha merecido la pena. Desde lo alto de la montaña disfruta de una vista que le permite entender la realidad en todas sus dimensiones: personal, grupal y cósmica. Experimenta lo que Frank Waldo llamaría una revelación, un contacto con el yo cósmico.
En Ceuta, ciudad pequeña y marinera, estamos poco acostumbrados a subir a lo alto de la montaña, a pesar de disfrutar de hermosas vistas panorámicas desde las que podemos divisar la totalidad de nuestro pequeño pueblo. Quizá esto explique que nuestro pensamiento se encuentre siempre al nivel del mar. Nuestra altura mental es escasa. Es difícil entender que en un espacio tan pequeño andemos tan desorientados. Y no será por falta de puntos de referencia. Tenemos un norte rico y consumista, del que nos sentimos parte como una pequeña partícula desprendida violentamente por las olas que han terminado adheridas al otro lado del Estrecho. Al sur, un país pobre y cargado de injusticias sociales, al que damos la espalda con desdén y resentimiento por su deseo de integrarnos en un continente del que, si pudiéramos, nos gustaría desprendernos para volver a unirnos al lugar que muchos reconocen como su matriz. Somos, en definitiva, una isla, sin vocación insular, que sueña con emprender un camino de regreso imposible.
Esta pen-ínsula, esta casi isla, guarda muchas semejanzas con el sanatorio de Berghof, el escenario principal de “La Montaña Mágica”. Está plagada de enfermos o profundamente afectados por la enfermedad, desde el médico jefe y sus ayudantes, representados en nuestra ciudad por el Sr. Vivas y gobierno, hasta los pocos que procuramos subir aunque sea al Monte Hacho o a García Aldave para entender lo que sucede en esta compleja ciudad de Ceuta. La enfermedad, -cuyo principal síntoma es la deserción de nuestra responsabilidad en mejorar nuestro autoconocimiento y autodesarrollo, además de contribuir en la elevación espiritual de nuestro grupo social-, es parte esencial de nuestra vida. Una abundante provisión de alimentos, continua atención médica, los lujos del servicio perfecto, deportes, diversiones, distracciones interminables, ninguna preocupación por el mundo, hacen de Ceuta, esta particular casa de salud, el paraíso mismo en el contexto de un mundo en decadencia. Somos, al igual que Hans Castorp, según lo describe en multitud de ocasiones Thomas Mann, “un niño mimado por la vida”. Bueno, para ser exactos, tendríamos que decir no por la vida, sino por el Estado. Y como todo niño mimado no valora el cariño que se nos da, no nos conformamos con nada y todo nos parece poco.
Claro que en este sanatorio no todos los enfermos reciben el mismo trato. Muchos nacen condenados a la muerte, -social y económica, entiéndase-. El principal problema es que el sanatorio está abarrotado y su ampliación resulta imposible por motivos de espacio. Los irresponsables directores con los que ha contado el centro fueron llenando las habitaciones sin previsión pensando que eso era bueno para el negocio. Cuando las habitaciones estaban llenas, metieron más camas. Y cuando ya no cabían más, ocuparon otras dependencias del sanatorio, llegando incluso a comer terreno de los jardines por los que paseaban los enfermos. El hacinamiento ha alcanzado tal extremo que los enfermos empiezan a quejarse y han surgido patologías propias de estas insalubres condiciones de habitabilidad (violencia, crispación social, desesperación, enfermedades físicas y psíquicas, etc…). El Delegado del Gobierno ha sido el primero en llamar la atención al cuerpo facultativo del sanatorio, preocupado sobre todo de la parte de los gastos que le corresponde aportar al Estado para mantener abierto el centro.
A unos y a otros, les invitamos a que salgan de sus despachos. Pónganse unas cómodas zapatillas para emprender un duro camino por los senderos del pensamiento hasta llegar a la cima, muy por encima del país llano en el que habitan tan despreocupados, para comprender la compleja realidad que les rodea y atisbar la sociedad constituida por seres inteligentes y respetuosos, que es posible establecer si somos capaces de huir de los poderosos tentáculos del complejo del poder que nos impide avanzar y mejorar como especie. Una vez instalados en la cima, -si pueden llegar hasta ella-, hagan todo lo posible para que los demás sigan su camino. No sea que le pase lo mismo que al joven Hans Castorp, el cual, al volver a la “atmósfera civilizada” de sanatorio, vio como su sueño empezaba a palidecer. Y “aquella misma noche ya no comprendía muy bien lo que había pasado”.